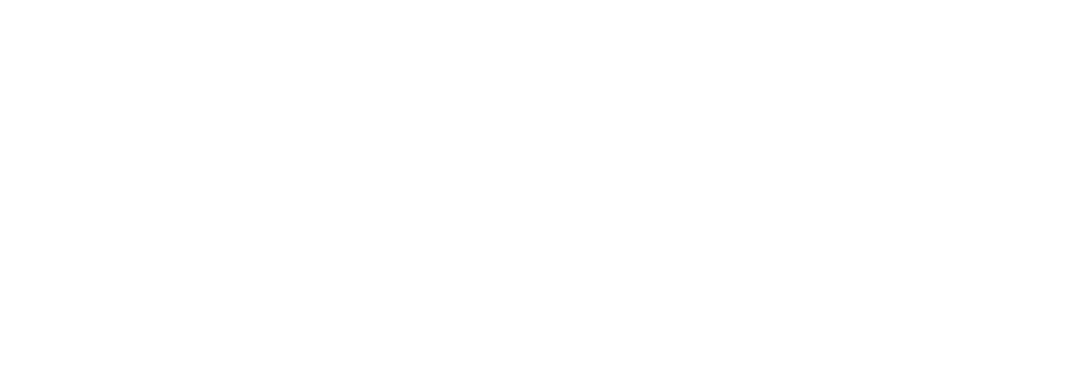El 24 de marzo de 1976 comenzó en Argentina algo nuevo, un plan sistemático de desaparición forzada de personas, robo de bebés y campos de concentración y exterminio.
Si uno hubiera estado despierto escuchando la radio el 24 de marzo de 1976, a las 3.20 de la madrugada, hubiera escuchado en vivo esto:
“Se comunica a la población que, a partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado: Jorge Rafael Videla (teniente general y comandante general del Ejército), Emilio Eduardo Massera (almirante y comandante general de la Armada) y Orlando Ramón Agosti (brigadier general y comandante general de la Fuerza Aérea)”.
La mayoría de la población se levantó con el hecho consumado. A lo largo del día, las noticias se revelarían a través de comunicados y decretos que la Junta había tenido la precaución de publicar en todos los diarios de tirada nacional. Entre esas novedades: la detención de la presidenta Isabel Perón y su reemplazo por una Junta Militar, el fin de los mandatos de los gobernadores provinciales electos, la remoción de la Corte Suprema y la disolución del Congreso de la Nación, las legislaturas provinciales y concejos municipales. Se declaró el estado de sitio y se suspendió toda actividad política y partidaria. Regía la pena de muerte. Al día siguiente quedaría suspendido el derecho a huelga y los trabajadores del sector público serían declarados prescindibles.
Pero el golpe no había sido una noticia para nadie. Su posibilidad era comentada abiertamente en reuniones dirigenciales y en medios de comunicación. La interrupción institucional por la vía militar no era ninguna novedad para la Argentina del siglo XX, que ya había experimentado cinco. Lo que estaba a punto de comenzar, sin embargo, era cualitativamente diferente a todo. El golpe del 24 de marzo de 1976 no fue un eslabón más en esa cadena de interrupciones sino el hecho bisagra de la historia argentina reciente que inauguró, en todo caso, una cadena nueva.
Pero, ¿qué era eso nuevo? Gabriela Aguilar publicó –durante la pandemia, un dato que me parece lindo de saber– su libro Historia de la última dictadura militar en el que responde compleja y sencillamente: la razón principal de que la dictadura sea un parteaguas y uno de los procesos más conocidos de la historia argentina en el mundo “debe buscarse en las violaciones masivas a los derechos humanos, resultado de un proceso de violencia represiva denotada por metodologías muy específicas de eliminación de personas, entre las que se destaca la desaparición forzada”. Eso –digo yo– sacó a la última dictadura del eslabón de las anteriores interrupciones y la puso –ahora dice Aguilar– “en una lista de regímenes autoritarios diversos que perpetraron procesos de exterminio masivos por motivos político-ideológicos, étnicos, religiosos o de cualquier otro signo, en la línea de las principales masacres del siglo XX”.
Pilar Calveiro escribe en Poder y desapariciónque los mecanismos y tecnologías de la represión no son un apéndice del proyecto político, económico y cultural que propuso la dictadura. Sus mecanismos revelaban la índole misma del poder. Los métodos de tortura, las desapariciones, incluso el campo de concentración aparecen antes, en anteriores dictaduras y también en plena vigencia de las instituciones democráticas. Sin embargo, a partir del 24 de marzo de 1976 se produce un cambio sustancial: “la desaparición y el campo de concentración-exterminio dejaron de ser una de las formas de la represión para convertirse en la modalidad represiva del poder, ejecutada de manera directa desde las instituciones militares”. Desde el 24 de marzo en adelante no hubo un gobierno con campos de concentración sino un gobierno de campos de concentración. Calveiro lo dice con conocimiento del caso. Fue secuestrada por un comando de la Fuerza Aérea en 1977 y durante un año y medio pasó por los centros clandestinos de detención Mansión Seré, la comisaría de Castelar, la ex casa de Massera en Panamericana y Thames y, finalmente, la ESMA (John Berger cuenta en un libro muy lindo, Fotocopias, que lo que más temían los presos de los gulags soviéticos eran los “Etán”, los traslados de un campo a otro: “Lo desconocido parecía más amenazador que lo conocido, por insoportable que fuera. No era fácil para el cuerpo, ya de por sí agotado, adaptarse a otras condiciones. Y con cada nuevo traslado había que volver a reunir y a pegar los añicos desperdigados de la propia identidad”). Exiliada en España y después en México, Calveiro escribió este libro que Juan Gelman, en el prólogo, definió primero como una hazaña y luego como una victoria.
La existencia de centros clandestinos de detención hace pensar, a primera vista, en la necesidad de ocultar la represión. Sin embargo, señala Calveiro, el campo de concentración tenía una función diferente: “Los campos de concentración, en tanto realidad negada-sabida, en tanto secreto a voces, son eficientes en la diseminación del terror”.
Un ejemplo. Al campo de concentración nazi de Sachsenhausen se llega en un tren desde Berlín que te deja a la entrada de lo que parece un pequeño pueblito. Son unas cuadras caminando y el campo aparece de golpe. Es la primera información que el lugar te quiere dar: que estaba ahí, a la vista de todos, que no se podían ignorar los vehículos, las chimeneas, los movimientos. Es el primero, y el más profundo, de los horrores que comunica el campo de Sachsenhausen y por eso es tan importante que esté abierto y preservado para la comunidad. A la mayoría de los extranjeros que lo visitan, la cercanía con las casas linderas lo sorprende pero a nosotros, los argentinos, no. Porque cuando uno quiere sorprenderse recuerda que el centro de detención, tortura y exterminio que funcionó en la ex Escuela de Mecánica de la Armada entre 1976 y 1983 quedaba en plena avenida Libertador. No un campo: el campo de concentración de la dictadura. El año pasado, Jonathan Glazer estrenó su película La zona de interés, que es exactamente una reflexión sobre la vida lindera al campo de concentración (Fernando Martín Peña hace unos muy buenos comentarios al respecto en este hilo). En este caso, de los perpetradores del genocidio.
Esa vecindad tenía un sentido. El campo disemina el terror por aquello que no se ve. Como en las películas de terror, lo que asusta y paraliza es lo que se sabe a medias. Es lo que el campo de concentración muestra y no muestra. Es la función de la figura del desaparecido que el propio Videla definió como una incógnita, algo que no tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo. Videla lo repite años después, ya preso, en una entrevista que le realizó Ceferino Reato en el libro Disposición final: “Había que eliminar a un conjunto grande de personas que no podían ser llevadas a la justicia ni tampoco fusiladas. El dilema era cómo hacerlo para que a la sociedad le pasara desapercibido. La solución fue sutil (sic) –la desaparición de personas– que creaba una sensación ambigua en la gente: no estaban, no se sabía qué había pasado con ellos; yo los definí alguna vez como una entelequia. Por eso, para no provocar protestas dentro y fuera del país, sobre la marcha se llegó a la decisión de que esa gente desapareciera; cada desaparición puede ser entendida ciertamente como el enmascaramiento, el disimulo, de una muerte”.
Ese libro –el de Reato– se puede leer como el alegato de Videla frente a su encarcelamiento y la estrategia de su defensa, que era postular la existencia de una guerra y negar un plan general para secuestrar, torturar y desaparecer personas. Cada vez que lo niega, lo afirma. Niega su sistematicidad, que haya existido un acuerdo entre las Fuerzas, una conferencia de Wannsee (tan bien retratada en The Conference) para tomar la decisión final. Pero en todas esas negaciones como estrategia legal está la aceptación de lo que sí sucedió.
Tenemos la carta de Rodolfo Walsh de 1977, cuando ya habla de desaparecidos: “extremistas que panfletean el campo, pintan acequias o se amontonan de a diez en vehículos que se incendian son los estereotipos de un libreto que no está hecho para ser creído sino para burlar la reacción internacional ante ejecuciones en regla mientras en lo interno se subraya el carácter de represalias desatadas en los mismos lugares y en fecha inmediata a las acciones guerrilleras”. Las negritas son mías. Toda esa simulación, comunicada a través de la prensa, tiene el objetivo que señalan Walsh y Videla: comunicar una muerte que, todos lo saben, ocurrió de otra manera. Para que todo el mundo comprenda lo que no puede decirse. Para subrayar el carácter de represalia. Porque la represión era clandestina, sí; pero necesitaba hacerse pública para constituir una amenaza.
En el libro de María Pía López sobre Horacio González se cita un texto (que no he podido encontrar) en el que González piensa la figura de Julio Troxler, sobreviviente de los fusilamientos de José León Suárez y asesinado luego por la Triple A en 1974, en relación a la idea de desaparición del testigo. “La democracia narrativa ha sido reemplazada por el habla temerosa inspirada en la razón invisible. El testigo ha sido reemplazado por el traductor. Somos un pueblo de silenciosos traductores”. Un pueblo, agrega María Pía, obligado a decodificar y, a la vez, a callar el código y lo comprendido. Cuenta Pilar Calveiro que la defensa de uno de los tres miembros de la Junta, Orlando Ramón Agosti, en el Juicio a las Juntas señaló una contradicción en la acusación: era el comandante acusado por más delitos y su fuerza, la aérea, la menos señalada en las declaraciones testimoniales. Calveiro explica por qué: el índice de exterminio de los detenidos bajo la Fuerza Aérea era altísimo y, por lo tanto, los posibles testigos casi nulos. Lo que se conoce como sesgo de supervivencia que, paradójicamente, elaboró el matemático Abraham Wald trabajando sobre el daño producido a los aviones en la Segunda Guerra Mundial.
Si esos campos eran necesarios, entonces, se debía a que la dimensión de la tarea superaba lo que la propia dictadura decía de sí mismo. No era, como decíamos, un eslabón más en una cadena de interrupciones institucionales sino un proyecto refundador. Y eso señala un elemento clave. No hay autor que no fije en la violencia política anterior a 1976 la explicación a la legitimidad de la que gozó la dictadura militar, al menos en sus inicios. Pero, como explica el libro de Aguilar, señalar “una continuidad indisoluble entre la violencia política antes y después del golpe de Estado de marzo del ’76 –sea porque se las asimila, sea porque se plantea que una prepara las condiciones de la otra– si bien consigna la visible continuidad con la historia previa, por otro lado, confunde y eventualmente equipara los diversos tipos de violencia emergentes en aquel contexto”. Que una cosa suceda luego de la otra no implica causalidad, lo cual no significa negar el peso que tuvo el llamado a “la restauración del orden” en el discurso oficial. Para sus ejecutores, prosigue Aguilar, el golpe tenía un carácter inaugural: “Venía a cerrar la etapa más funesta de la historia argentina y dar comienzo a otra, donde se eliminarían los vicios y errores que la habían caracterizado y se fundarían las bases de una ‘nueva democracia’ tutelada por las Fuerzas Armadas”.
Aquello que venían a fundar era más que un modelo político nuevo, aunque lo era; más que un modelo económico, aunque también. Era antes que nada la refundación de un modo de funcionamiento de la sociedad. El politólogo argentino Guillermo O’Donnell compiló, a la salida de la dictadura, un libro muy interesante llamado Contrapuntos, que incluye un breve pero muy potente ensayo propio. Sostiene ahí, al igual que los textos de Aguilar y de Calveiro, dos particularidades de esta dictadura: la desmesurada represión terrorista y clandestina, por un lado, y el sentido político y de venganza histórica contra la Argentina “plebeya, populista e inmigrante” de las últimas décadas (el peronismo, para resumir). Pero agrega una tercera particularidad no menos relevante: “Se trata del sistemático, continuado y profundo intento de penetrar capilarmente en la sociedad para, con su larga mano, implantar el orden y la autoridad; ambos calcados de la visión radicalmente autoritaria y paternalista con que el propio gobierno –y el régimen que se intentó imponer en sus momentos más triunfales– se concebía a sí mismo”.
Muchas sociedades experimentaron gobiernos autoritarios o dictaduras; sin embargo, no todas pasaron por la experiencia de los campos de concentración y exterminio. Eso tiene particularidades (y, sobre todo, consecuencias. Hace unos días, en esta charla entre Alejandro Kaufman y Natalí Incaminato, Kaufman elaboró la hipótesis de que las sociedades que padecieron genocidios no pueden permitirse el modelo norteamericano de libertad de expresión y deberían tener más el europeo).
El campo de concentración, dice Calveiro, sólo puede existir en medio de una sociedad que elige no ver. El mecanismo del campo, por el terror que provoca, retroalimenta el círculo. La existencia de los campos remodela a la sociedad misma. Ese pequeño ensayo de O’Donnell profundiza en los efectos producidos en la “microsociedad”, cambia el eje del análisis de la gran política y la lleva a las relaciones sociales cotidianas. Allí era donde buscaba instalarse el proyecto refundador de la dictadura militar, que partía de un diagnóstico organicista: hay un cuerpo social infectado por la subversión al que hay que operar (Calveiro cuenta en su libro que no casualmente a las salas de tortura las llamaban quirófanos). El objetivo central, sostiene O’Donnell, era reorganizar la sociedad para que nunca más se subvirtiera la autoridad de los que tenían que mandar. “Si desde el aparato estatal se nos despojó de nuestra condición de ciudadanos y se nos quiso reducir, por los mecanismos del mercado, a la condición de obedientes y despolitizadas hormigas, en los contextos del cotidiano –el de las relaciones sociales y los patrones de autoridad que tejen la vida diaria– se intentó llevar a cabo una similar obra de sometimiento e infantilización: los que tenían ‘derecho a mandar’́ lo efectivizaban despóticamente en la escuela, el lugar de trabajo, la familia y la calle”. Esos minidespotismos, como los llama, son el resultado (exitoso) del régimen implantado que “soltaba los lobos en la sociedad”. No era sólo lo que el Gobierno ejecutaba sino lo que, de manera sutil, habilitaba a que muchos ejercieran. Se nos hace largo pero dejo la punta de un ovillo para tirar, que O’Donnell menciona pero no desenreda: los mecanismos de mercado como el medio de reducción a la obediencia.
En los últimos años hemos hablado mucho de los ’70 y, por lo tanto, del golpe del ’76. Pero hablar mucho de algo no necesariamente es hablar demasiado. Hay cosas de las que es mejor hablar mucho y esta es una. Creo –es una presunción nada más– que cuando hablamos mucho de algo eso se complejiza y con el tiempo dejamos en el olvido lo más básico. Por eso hoy hicimos una entrega distinta: no para aportar una mirada nueva, un texto raro, una peli no tan vista, sino para volver a contar lo básico. Que el 24 de marzo de 1976 comenzó en Argentina algo nuevo. Que eso nuevo fue un plan sistemático de desaparición forzada de personas, robo de bebés y campos de concentración y exterminio.
Y, sobre todo, que todo eso pasó delante de nuestros ojos. Cada tanto conviene volver a decirlo. En algún momento nos convencieron de que habíamos hablado mucho y dejamos de decir tanto lo simple como lo complejo. Nos invitaron a dejar atrás el pasado y seguir adelante. Hace unos días terminé un libro muy interesante, que nada que ver con esto. Se llama Tímidos radicales, y es una especie de sátira de un movimiento anticolonial que representa a los tímidos y critica la cultura extrovertida. Pero sobre el final, hablando de la tragedia de Hillsborough, dice esto que me gustó mucho y con lo que quería terminar:
Evitar “seguir adelante” es el verdadero heroísmo. Quedémonos para siempre en el cuarto oscuro. Cerremos las cortinas. Cada alma rota exige justicia, reconciliación, esperanza, paridad y equidad. No sigas adelante. Seguir adelante como síntoma de la continuación de la vida, seguir adelante como la máxima ética vital del futuro, es la moral que nos heredó la industria del entretenimiento Extrovertido, normativa y superficial. Sitcoms, Friends, dramas sobre relaciones, canciones de K-pop, emociones baratas, eslóganes publicitarios, montañas rusas, etc. Estas formas de entretenimiento no nos permiten habitar el mismo ritmo lento y el mismo espacio abierto que una película de Ingmar Bergman o que la última obra maestra del cine iraní. Reflexión, maduración, destilación, marinado: no puede existir un sistema de justicia estilo comida rápida. Seguir adelante como si nada importara es acatar la divinidad corporativa: despido de trabajadores, gobierno sin rendición de cuentas. No sigas adelante.
Tomás Aguerre – Cenital