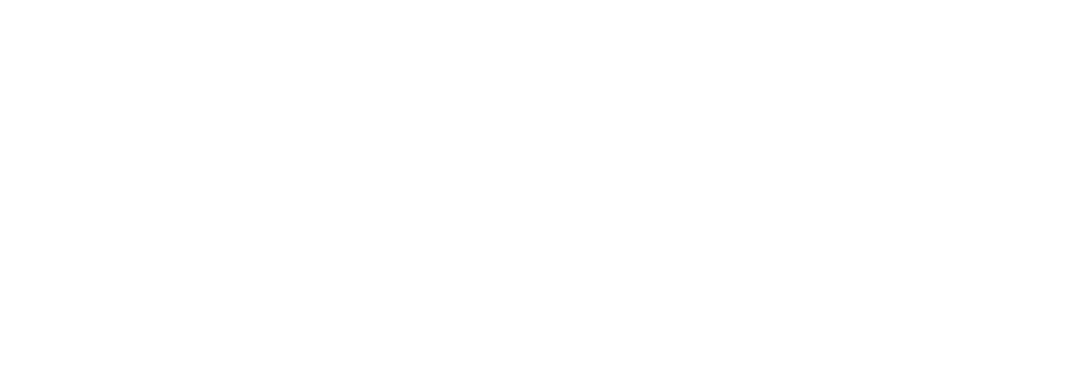Las prácticas comunales como algo que se cultiva, que se cuida como un acto político y cultural, ante la amenaza de su destrucción por el individualismo de moda.
Cuando me perturba algún tema de la actualidad, cuando ese tema se me instala en la cabeza y me persigue sin que yo pueda encontrar las palabras o los conceptos para expresar aquello que me preocupa, trato de encontrar una película, una novela, o algún otro hecho artístico que me clarifique lo que no logro develar únicamente con la razón. Así es como, en estos tiempos en que la educación y la salud son agitados en el ojo del volcán, me aparecieron imágenes de El hoyo y escenas de Ensayo sobre la ceguera.
El Hoyo (2019), de Galder Gaztelu-Urrutia, es una película que transcurre en una prisión vertical, donde hay un banquete repleto de manjares que desciende piso a piso. Si en cada parada toman lo que necesitan para alimentarse, la comida alcanzaría para todos. Pero la cosa no resulta así, y al llegar a los niveles inferiores apenas quedan restos. El brutal individualismo en juego en ese espacio produce hambre y violencia. No es que falte comida, lo que falla es “el pacto de lo común”. Nadie piensa en el otro. Cada uno arrasa con lo que puede, convencido de que los demás harán lo mismo. El hoyo resulta metáfora de cómo se destruye lo común, de cómo se pasa de la abundancia a la escasez.
En la novela Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago, una ciudad entera queda a oscuras porque pierde la visión, de un día para el otro. La tragedia no está en la ceguera misma, sino en el derrumbe del lazo social: nadie confía en nadie, nadie cuida a nadie. Por suerte hay excepciones: la mujer de un médico. Siempre hay excepciones que salvan.
En nuestro país, presenciamos un evidente intento de que lo común se vacíe poco a poco, a veces haciendo el menor ruido posible, a veces con gritos desquiciados. Ejemplos sobran: la educación pública considerada gasto, en lugar de inversión; la salud reducida a un bien para quien pueda pagarla y supeditada al lugar donde viva quien la necesite; la cultura despreciada en el mejor de los casos como adorno, y en el peor como “curro”.
El hoyo y Ensayo sobre la ceguera resuenan en el presente como el escenario a donde no debemos permitir que nos lleven. Recordarlas, me clarificó lo que me inquietaba y me costaba bajar en palabras. ¿Será por eso que algunos reniegan tanto del arte?, ¿le temen al arte y a los artistas porque iluminan ideas?, ¿porque nos hacen ver lo que no logramos ver? Al igual que en El Hoyo o en la ciudad invadida de ceguera de Saramago, lo que en Argentina está en riesgo no es sólo un recurso material, sino la confianza en ese “nosotros” que hasta hace un tiempo nos sostenía.
Pero, ¿qué cosa es hoy “lo común”?
Silke Helfrich fue una activista y académica alemana que se ocupó de estudiar este concepto. Autora de libros clave sobre este tema, como The Wealth of the Commons o Patterns of Commoning, sigue siendo referente en la materia. Sus trabajos apuntan a explicar el valor social de los bienes comunes, qué prácticas comunales todavía funcionan, qué tensiones hay entre esos bienes y el mercado o el Estado, y cómo, en el mundo hiper individualista de hoy, se los intenta vaciar hasta que desaparezcan como tales. Helfrich advierte que los bienes comunes no son sólo recursos –agua, aire, cultura, software libre–, sino prácticas sociales de cuidado y autogobierno
Para ella, lo importante no es tanto qué compartimos, sino cómo lo compartimos: las reglas, los acuerdos, los modos de sostener lo común frente al mercado y al Estado. Su idea central es que lo común existe solo si lo practicamos, y que cuando dejamos de cuidarlo, se desvanece. En El Hoyo, lo común está dado –la comida–, pero no hay entramado de acuerdos colectivos que lo sostenga. En Ensayo sobre la ceguera, la catástrofe no es la ceguera sino la ruptura de prácticas mínimas de cuidado: nadie establece reglas de convivencia. Podemos leer ambas ficciones como advertencias: cuando lo común se concibe simplemente como algo que “está ahí”, algo dado, y no como algo que se cultiva activamente, tarde o temprano, aún con las mejores intenciones, se degrada.
En Argentina, Maristella Svampa, una de las más importantes académicas que se ocupa de este concepto, también señala que los bienes comunes no son simplemente “recursos naturales” sino territorios, espacios y procesos vitales que pertenecen a todos y de los que depende la vida colectiva. Svampa insiste con que hablar de bienes comunes implica romper con la lógica de la mercancía y pensar en clave de derechos colectivos, cuidado y sostenibilidad. No se trataría de recursos a explotar sino de patrimonios compartidos que deben gestionarse democráticamente y preservarse para generaciones futuras. “Si los bienes son considerados comunes, esto no sólo garantizará su real y pleno goce colectivo, sino que ni los particulares ni los Estados tendrán jurisdicción plena sobre ellos, lo cual exige que las comunidades participen en la toma de decisiones, en la cogestión, y que su voluntad sea decisiva”, dice Svampa en su artículo “Bienes comunes y democracia”.
¿Podemos extender el concepto de bienes comunes a algunos ítems considerados sólo bienes públicos? ¿Nos conviene hacerlo?
Los bienes relacionados con la educación pública, la salud, la cultura o el espacio urbano funcionan como bienes comunes sociales: no son privados, pero tampoco “cosas del Estado” desligadas de la sociedad. Si sólo fueran bienes públicos, el Estado podría disponer de ellos, para preservarlos o para destruirlos con una motosierra. El Estado sería su “dueño”. Y lamentablemente, en nuestro país, “Estado” y “Gobierno” se confunden. Así como un gobierno toma la educación o la salud como prioritarias en su presupuesto, otro puede considerarlas un gasto que hay que reducir para alcanzar el déficit fiscal al precio que sea.
En cambio, si a lo público le sumamos el concepto de lo común, su dueño ya no sería sólo el Estado, sino también la comunidad que lo siente propio. Reconocer y defender lo común no es un gesto simbólico: es la base de una ciudadanía que resiste en acción. Lo común no es un regalo ni una imposición, sino una práctica cotidiana.
Esa práctica puede tener muchas formas. Pero, sin dudas, somos todos nosotros en la calle pidiéndole enfáticamente al Congreso que rechace los vetos del presidente sobre la Ley de emergencia sanitaria y la Ley de financiamiento universitario. Somos todos nosotros festejando que la Cámara de Diputados rechazó esos vetos de manera aplastante. Somos todos nosotros exigiendo que el Senado haga lo mismo en los próximos días. Cuando un bien público es asumido además como “común”, la sociedad logra detener la motosierra, y el costo para quienes no respetan la voluntad de la comunidad es muy alto. Cuidar lo común es un acto político y cultural, lo hacemos porque somos conscientes de que destruirlo no implica sólo perder bienes materiales o instituciones, sino resignar la capacidad de sostenernos como sociedad frente al individualismo de moda.
Por supuesto que asumir que ciertos bienes públicos son también bienes comunes no debe confundirse con que un gobierno pretenda deslindarse de sus responsabilidades, reducir presupuestos y, mucho menos, proponer a la comunidad que se haga cargo o que “compre” esos bienes –el ya escuchado: “que se junten los vecinos y mantengan la ruta con la suya”– . Incorporar el concepto de común a los bienes públicos está en las antípodas de eso. Se refiere, en cambio, a que la comunidad se involucre y sea parte de la toma de decisiones sobre esos bienes, porque efectivamente le pertenecen no sólo por un derecho dado o ganado, sino porque ejerce ese derecho activamente. Volviendo a Helfrich, hay que considerar a lo común como organismo colectivo en movimiento.
Por otra parte, cabe advertir que lo público y lo común no son opuestos ni excluyentes: lo común necesita a menudo de entornos habilitantes, marcos legales y financiamiento público que lo hagan posible. En la Argentina, las universidades nacionales y hospitales como el Garrahan encarnan esa zona de encuentro: no son simples servicios estatales, sino espacios donde se produce conocimiento y salud como bienes compartidos, accesibles a todos. Por eso, cuando se retira o se debilita su presupuesto, lo que se erosiona no es sólo un servicio público: es una forma de lo común que con orgullo hemos sostenido como sociedad a lo largo de nuestra historia.
El Gobierno actual vetó las leyes mencionadas con el argumento de la necesidad de recortes presupuestarios. Pero detrás de esos recortes, se esconde un plan: el de dar golpes de knock out en los lugares donde lo público y lo común se encuentran. Los vetos del presidente son un ataque al sostén de ese “nosotros”. Las universidades públicas representan el acceso democrático al conocimiento, la producción de ciencia y cultura para toda la sociedad, sin depender del bolsillo de cada estudiante. Vaciar o poner en riesgo ese sistema equivale a romper el pacto de que el saber es un derecho común y no un privilegio de mercado.
Hospitales como el Garrahan son un emblema de salud colectiva y de solidaridad federal: recibe niños de todo el país, atiende sin discriminar por origen o ingresos. Si se le reduce el financiamiento o se lo deja de sostener, lo que se rompe no es solo un hospital, sino la confianza en que la salud infantil es una responsabilidad social compartida. Cuando el Estado se corre de áreas primordiales como éstas, el mensaje es que el “nosotros” desapareció del horizonte político. Es la mal llamada “batalla cultural” que fogonea este Gobierno y su ejército de subsumidos, ante la perplejidad de tantos de nosotros.
Un nosotros que, en lugar de debilitar, fortifican cada día. Mientras escribo, y a punto de terminar esta columna, me aparece otra película: Belén, dirigida por Dolores Fonzi, basada en el libro de Ana Correa que toma hechos reales acontecidos en la provincia de Tucumán. Una mujer permanece presa, acusada falsamente de haber hecho un aborto en tiempos en que esa práctica estaba prohibida. Su futuro de mal pronóstico cambia cuando aparece en escena la abogada Soledad Deza. La joven tucumana termina absuelta por la implacable lucha de su defensora, pero también por el apoyo incondicional del movimiento feminista.
El feminismo entendió muy tempranamente qué son los bienes comunes y cómo defenderlos: en la calle, unidas, con argumentos, a los gritos si es necesario. Y en esa lucha no nos pasamos tres pueblos, sino que el mundo, como en el Juego de la Oca, retrocedió diez casilleros y quedó muy retrasado en su promesa de igualad de derechos y oportunidades. Ya nos alcanzará otra vez, ya haremos que nos alcance. Mientras tanto vayan a ver Belén este fin de semana, es una inyección de vitalidad que ayuda a juntar fuerzas para salir otra vez a la calle, en los próximos días, cuando les exijamos a los senadores que voten pensando en nosotros, en nuestros bienes comunes y en nuestro futuro.
Claudia Piñeiro- Cenital