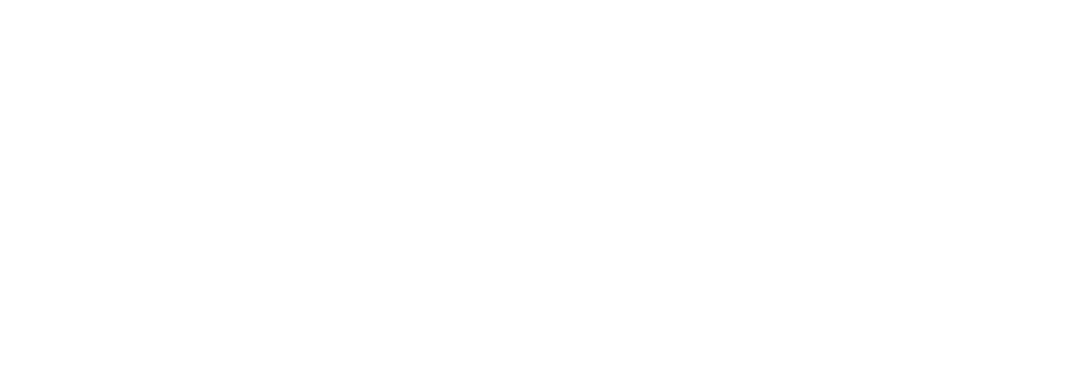Milei gana tiempo más que dólares con la ayuda del Estado norteamericano. El uso político de los swap para influir en la región.
Cuando la presión por el dólar parecía incontenible, Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, pronunció las palabras mágicas: “Argentina es un aliado sistémicamente importante de Estados Unidos”. Para no dejar dudas, señaló que su gobierno haría “lo que sea necesario” y que “todas las opciones de estabilización están sobre la mesa”. Dos días después, Donald Trump recibió a Javier Milei y lo felicitó por estar haciendo “un trabajo fantástico”. Al amanecer del 24, Bessent anunció negociaciones para una línea de swap de 20.000 millones de dólares, un monto mayor a la ayuda que Washington le dio a Israel desde el año 2020.
Lo que sigue es la película que estamos viendo y la discusión por si las promesas se transformarán en hechos y cuándo ocurriría; si el gobierno de Milei tiene que flexibilizar las bandas; si la política tiene que acompañar o no los giros en el programa económico o si el mercado le bajó el precio al gobierno. Para cubrir esto y mucho más te recomiendo los excelentes análisis de Juan Manuel Telechea y Pablo Ibañez en la web de Cenital, además de la cobertura hecha en El Fin de la Metáfora.
En #MundoPropio, sin embargo, nos interesa colocar la promesa de ayuda de la Casa Blanca en una perspectiva más amplia de política internacional y preguntarnos qué refleja esta promesa en la trayectoria de inserción internacional de la Argentina. La historia es conocida: un gobierno que detesta la intervención estatal implora la más formidable de todas, la del Estado que imprime la moneda de reserva. Hay una ironía en escuchar la crítica al “estatismo” en el mismo día en que se celebra el eventual apoyo del Tesoro de los Estados Unidos. Es el tipo de contradicción que a la izquierda le encanta subrayar. El liberalismo doctrinario queda precioso en el atril; luego vienen los arreglos de plomería, y ahí manda la Fed. Las invocaciones a la “orgía de gasto”, citadas con gusto, sirven para ordenar la tribu propia. Pero el país no se ordena con frases sino con instituciones que vuelven irrelevantes las frases.
¿Qué se compra?
La pregunta seria no es si Washington “ayuda” a la Argentina. Claro que lo hace, y por motivos tan viejos como la geopolítica: alineamiento hoy, influencia mañana. La pregunta es qué compra exactamente Argentina con este salvavidas. No son dólares; son semanas. Quizás meses. El mercado cambia de humor con la misma rapidez con la que los políticos cambian de adjetivos. El crédito oficial funciona como un silenciador del pánico: amortigua la transmisión inmediata del miedo a precios y paridades. Pero no reemplaza lo único que la Argentina no logra emitir: crecimiento previsible.
La Argentina no decepciona a nadie en su capacidad para decepcionar. Veintitrés programas con el FMI, 290.000 millones de dólares adeudados y un historial de default que hace palidecer a cualquier otro país emergente. Nada de esto es nuevo y, precisamente por eso, resulta tan extraordinario. Hay países que fracasan una vez y aprenden; Argentina convirtió el fracaso financiero en una forma de arte nacional. En los mercados internacionales, Argentina es un alumno que repite el curso una y otra vez pero siempre encuentra un profesor dispuesto a darle otra oportunidad.
Los swaps son el club más selecto de la globalización: operaciones temporales que proveen dólares a 14 bancos centrales, incluyendo a Brasil, Canadá, Japón, México, Suiza y el Reino Unido. Estas líneas fueron clave para estabilizar el sistema financiero global, especialmente durante la crisis financiera de 2008 y al inicio de la pandemia de COVID-19. Además, evitaron que los inversores extranjeros se desprendieran masivamente de activos estadounidenses, una venta que habría drenado financiación de la economía de Estados Unidos justo en medio de la crisis.
Redes de swaps
Mientras Washington decide con cuánta facilidad reparte dólares, China y la Unión Europea diseñaron también sus propias redes de swaps para impulsar el uso del renminbi y el euro respectivamente. Pekín incluso convirtió el acceso a esa red en un instrumento de diplomacia económica: premia o castiga según su agenda exterior. China firmó acuerdos de swaps con más de 40 bancos centrales o autoridades monetarias (entre 2010 y 2020 triplicó sus líneas), pero actualmente posee 31 en funcionamiento por un monto equivalente a casi 600 billones de dólares. Con frío pragmatismo, China extendió el salvavidas a países que jamás pasarían el examen de Washington.
Cuando miramos este patrón, parece claro que las líneas de swap no obedecen solamente a incentivos de estabilidad financiera sino que incorporan la lógica geoeconómica: utilizar instrumentos económicos con fines políticos. Entender, entonces, cómo la Fed elige a quién abrir su grifo de dólares —y por qué— ya no es solo cuestión de gestionar crisis financieras. Es leer la arquitectura de poder del sistema monetario global y, en última instancia, la política que lo sustenta.
Argentina nunca estuvo invitada al club americano de swaps, sí al chino. Que lo esté ahora dice menos sobre su repentina solvencia que sobre el giro pro-estadounidense de Javier Milei y la ansiedad de Trump ante la expansión china en el patio trasero hemisférico y ante una región en donde el argentino parece no solamente la mejor opción sino la única. En un mundo de alianzas líquidas y monedas en competencia, la Fed sigue siendo el prestamista de último recurso que importa. Y conceder ese privilegio es una forma de diplomacia más eficaz que cualquier cumbre o comunicado.
El fin de los swaps
En un paper de 2022, John Cassetta, de la Harvard Kennedy School, se propuso indagar en los incentivos que tiene Estados Unidos para ofrecer líneas de swap. Y encontró “que un mayor alineamiento político con Estados Unidos estuvo positivamente correlacionado con que un banco central extranjero recibiera un swap tanto en 2008 como en 2020.” El argumento, dice Casetta, “no es que la Fed busque acuerdos de quid pro quo, sino que es más probable que conceda líneas de swap a aliados históricos de Estados Unidos, quizá en deferencia a los intereses de su política exterior y/o como garantía de que los swaps se usarán para el fin previsto”.
La conclusión de Cassetta, en 2022, no podría haber sido más acertada: “Mi análisis sugiere, sin embargo, que la capacidad de la Fed para desempeñar ese papel [prestamista de última instancia] está tanto guiada como limitada por los intereses de Estados Unidos, incluidos los geopolíticos. A medida que las tensiones internacionales sigan aumentando y esos intereses entren en conflicto, es probable que Estados Unidos enfrente decisiones difíciles entre atender consideraciones bilaterales y proteger su interés más amplio en sostener el sistema basado en el dólar mediante su política de swap lines”.
A la luz del trabajo de Cassetta, la conclusión se hace más evidente: no es solo la macro. Es geoeconomía. Que el paquete de apoyo venga con el subtexto de revisar el swap con China no es una grosería; es la gramática normal del poder en tiempos que corren. Ayudas que reordenan lealtades. La Argentina puede decidir que ese precio merece pagarse si a cambio obtiene aire. Pero conviene llamarlo por su nombre: re-anclaje estratégico. Cuando la derecha argentina viaja a Washington a “pedir plata”, lo que realmente pide es pertenencia. Y eso, en el mundo de Trump, tiene tarifa dinámica.
El régimen dólar
Bajo esta lógica, el dólar es menos una divisa que un régimen. Da lo mismo si el instrumento se llama swap, backstop o fondo de estabilización: su función es política antes que técnica. Quien ofrece dólares no sólo presta; anexa. Por eso el auxilio de Estados Unidos nunca será neutro y el swap chino tampoco. La geopolítica no aparece después de la economía: está embebida en el balance del banco central. El espejismo consiste en tratar la relación con China y con Estados Unidos con una lógica excluyente. Es un portafolio. Pero los portafolios se ponderan. Si la liquidez crucial proviene de Washington, habrá precio, explícito o tácito, en la otra ventanilla. Si proviene de Pekín, también. La Argentina no “elige bloques”; elige tasas. Y las tasas ordenan la diplomacia.
Y acá entra la lección incómoda: la autonomía exterior argentina siempre fue inversamente proporcional a su fragilidad financiera. El dilema excede a Milei. Cada presidente que promete un rumbo ideológico —populista, liberal o socialdemócrata— termina midiendo su margen de maniobra en reservas netas y spreads de deuda. La política exterior deviene subsidiaria de la urgencia cambiaria: se firma un acuerdo, se busca un salvavidas, se improvisan alianzas para esquivar la próxima crisis. La épica de la autodeterminación se estrella contra el calendario de vencimientos.
Dos trazos
Idealmente, una política exterior se dibuja con dos trazos complementarios. De afuera hacia adentro, para entender el mundo que nos rodea: dónde se abren mercados, qué alianzas valen la pena, qué tensiones geopolíticas y tecnológicas redefinen el tablero. Es el ejercicio de detectar oportunidades y amenazas sin ilusiones, con realismo estratégico.
De adentro hacia afuera, para saber qué tenemos y qué nos falta: recursos, industrias, talento, credibilidad, pero también vulnerabilidades como deuda, inflación o instituciones débiles. Solo así se identifican fortalezas que potenciar y debilidades que proteger.
Cuando ambos planos se cruzan, aparece algo parecido a una estrategia. Sin esa doble mirada, la política exterior se vuelve improvisación: o promete influencia que no puede respaldar, o se repliega en un provincialismo defensivo.
Argentina, la distinta
En la Argentina, la deuda y la escasez de dólares tienden a desdibujar el ejercicio. La brújula se sustituye por la urgencia: no se piensa primero qué país queremos proyectar, sino cómo evitar la próxima corrida. La gran estrategia se ahoga en la necesidad de llegar a fin de mes. Y así, cada vez que el país se dispone a trazar su mapa del mundo, alguien pregunta, con razón brutal, cuánto queda en el Banco Central. Ahí termina el debate.
Mientras comía con Mirtha Legrand, a pocos días de haber asumido como presidente en diciembre de 2023, la diva argentina le preguntó a Javier Milei “¿a usted le molesta que le digan que está loco?”. “No –dijo el presidente–, porque ¿cuál es la diferencia entre un genio y un loco? El éxito”, se auto contestó. Al hacerlo, Milei lanzó una versión punk de lo que ya intuían Aristóteles y Oscar Wilde: que la originalidad se tolera sólo cuando funciona. Una idea que parece absurda se vuelve brillante si triunfa; si fracasa, queda como excentricidad patológica. Porque el mercado, la historia o la política no juzgan la cordura en abstracto, sino sus resultados.
El riesgo para Milei es que el éxito no sea un estado permanente: hoy puede blindarlo, mañana puede exponerlo. Convertir la extravagancia en estrategia requiere victorias continuas, una suerte de épica trimestral. Y en la Argentina, con inflación crónica, crisis cambiaria y un electorado volátil, mantener la racha es mucho más difícil que lanzar una buena frase.
Federico Merke – Mundo Propio