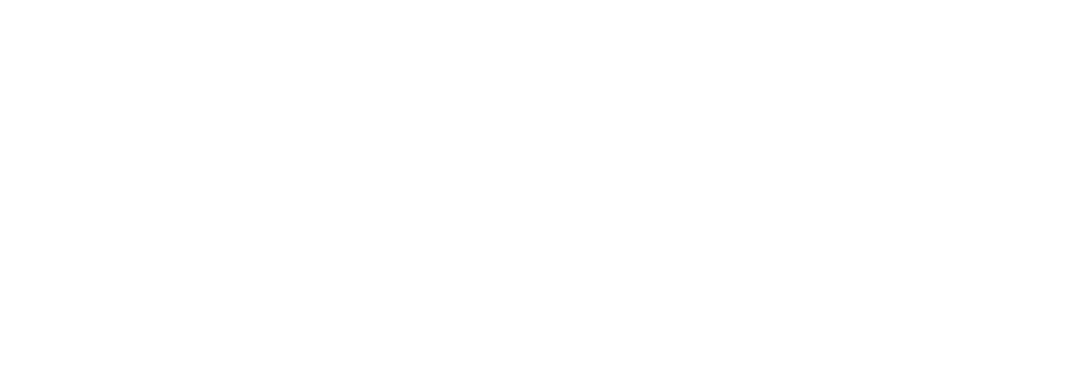La víctima resultó ser Dimitri Amirayan, un quiropráctico armenio de 47 años con 20 de residencia en el país. La muerte lo sorprendió durante la mañana del 8 de diciembre casi en la esquina de San Martín y Madero, a media cuadra del hotel Sheraton, cuando recibió un disparo en el cuello por resistirse al robo de su bicicleta. El matador –detenido poco después– era un chico de 15 años. Su edad descerrajó otra vez la polémica sobre la imputablidad de los menores y su consiguiente baja (de 16 a 14 años).
Se trata de un debate espasmódico. Y aflora, con una recurrencia exenta de variaciones discursivas, cada vez que un asesinato de este tipo es exprimido por la prensa. De modo que el asunto integra el catálogo de la construcción del miedo, una epopeya que siempre requiere del acto de identificar a un enemigo social; en este caso, el niño en conflicto con la Ley. Notable.
Porque –según estadísticas actualizadas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación– los delitos cometidos por menores no llegan al 4% del total de transgresiones al Código Penal, en tanto que los homicidios cometidos por dicha franja etaria apenas araña el 0,04 por ciento.
Sin embargo, en este tema subyacen otras cuestiones. Una de ellas es lo que podríamos llamar el “bestialismo ciudadano”. Pero no menos medular es la utilización policial de menores como mano de obra delictiva.
Con respecto al primer asunto, es necesario refrescar una añeja historia. Corría la noche del 15 de abril de 2009, cuando el camionero Daniel Capristo fue acribillado a tiros en Valentín Alsina por un pibe de 14 años. Al parecer, muy poco beneplácito les habría causado a los vecinos que el fiscal Enrique Lázzari, al llegar al lugar del hecho, dijera: “Es un menor, y no se puede hacer mucho”. Un vendaval de puñetazos y patadas se precipitó sobre el funcionario judicial; lo apalearon en el suelo y hasta recibió un ladrillazo en la espalda, después de que la jauría humana lo persiguiera por dos cuadras. Los canales de noticias transmitían los incidentes en vivo. Ante semejantes circunstancias, el movilero de TN apeló a las siguientes palabras: “¡Fíjense la indignación que hay! La bronca de los vecinos es más que clara, más que genuina”. Toda una metáfora para un país en el cual la seguridad es reclamada por una sociedad cada vez más violenta.
Con respecto a la segunda cuestión, cabe destacar que hubo un tiempo en que los niños que delinquen solo les eran útiles a las fuerzas de seguridad para engordar estadísticas, reclamar mayores atribuciones y promover reglas penales más severas. Pero a fines de 2001 todo cambió puesto que la crisis también supo alcanzar al hampa. Y especialmente al crimen organizado, del cual no son ajenos los policías.
Al respecto, un ejemplo: el precio irrisorio que a partir de aquellos días empezaron a pagar los desarmaderos a los levantadores de autos estacionados –por lo general, ladrones profesionales que actuaban sin ejercer ningún tipo de violencia– hizo que estos migraran hacia otras modalidades delictivas. Tanto es así que dicha fase del negocio –una actividad que involucra a comerciantes, uniformados y hasta intendentes– quedó en manos de pibes solo calificados para asaltar con armas a conductores de vehículos en movimiento. Se sabe que ello es una fuente inagotable de desgracias. Pero aquel mismo target también es reclutado por policías y malvivientes a su servicio para cometer atracos de otro tipo. Un hábito por entonces aún inimaginable para la opinión pública.
De hecho, el primer signo visible de semejante situación tardó casi siete años en aflorar. Y fue por el asesinato del ingeniero Ricardo Barrenechea en octubre de 2008. El caso instalaría por enésima vez el debate sobre la baja de la edad de imputablidad de los menores. Sin embargo, la bandita de pistoleros adolescentes que produjo el episodio –encabezada por un tal “Kitu”– develó la existencia de una organización de policías que trasladaba pibes desde la villa San Petesburgo, en La Matanza, hacia la zona residencial de San Isidro con un objetivo claramente especificado: robar casas y vehículos de alta gama.
Otros asaltos posteriores deslizaron la hipótesis de que esta clase de reclutamiento constituía una práctica orgánica y extendida en todo el Gran Buenos Aires. Finalmente, el asesinato de Luciano Arruga –ocurrido a comienzos de 2009 en Lomas del Mirador por resistirse a delinquir para la policía– confirmó de manera palmaria aquella impresión.
Fue en ese mismo año cuando el juez de La Plata, Luis Arias, hizo una denuncia pública sobre la relación de los uniformados con los delitos contra la propiedad consumados mediante la reducción a la esclavitud de sus pequeños hacedores. Pero tal pronunciamiento causó una indignada desmentida –incluso con acusaciones de desequilibrio emocional– por parte del entonces ministro de Seguridad provincial, Carlos Stornelli.
Claro que resultó una paradoja que unos meses después este presentara una denuncia similar ante el fiscal Marcelo Romero a raíz de una seguidilla de asesinatos que lo tenían sin dormir.
Se refería –según sus palabras– a “crímenes de mujeres instigados por policías en actividad, en retiro o exonerados para desestabilizar su gestión”. Y mencionó los casos de Renata Toscano, Sandra Almirón y Ana María Castro, quienes fueron baleadas a quemarropa entre el 16 de noviembre y el 6 de diciembre en circunstancias casi calcadas: el robo inconcluso de sus vehículos por parte –siempre según sus palabras– de “menores reclutados a tal efecto en asentamientos de emergencia a contraprestación dineraria”. Así reconocía algo que ya era un secreto a voces. Solo que en aquella ocasión la finalidad de los uniformados habría sido manifestar su contrariedad por una medida que él tomó para desactivar irregularidades en la Dirección del Delito Automotor. El asunto concluiría como Dios manda: Stornelli se apuró en elevar la renuncia y su presentación judicial quedó en la nada.
Moraleja: muchos adultos –con o sin uniforme– también merecen que se les baje la edad de imputabilidad. «
Tiempo